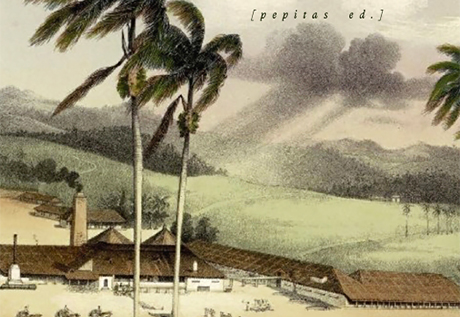Cuando Bibiana Candia (A Coruña, 1977) conoció la historia real de 1700 inmigrantes gallegos que fueron esclavizados en Cuba, en 1853, experimentó una sensación de escándalo y de escepticismo, que la llevó a investigar y a escribir la sorprendente novela Azucre (Pepitas de calabaza, 2021). Pliego Suelto dialoga con la autora sobre el proceso compositivo del libro, la amnesia y la memoria histórica, la heroicidad anónima y colectiva, el encuentro entre la cosmovisión gallega y la caribeña. Candia ha publicado los artefactos narrativos Fe de erratas (Franz, 2019) y El pie de Kafka (Torremozas, 2015) y también los poemarios Las trapecistas no tenemos novio (Torremozas, 2016) y La rueda del hámster (Torremozas, 2012).
[Leer un fragmento del Azucre]
Azucre rescata un acontecimiento histórico poco divulgado: la llegada de jóvenes gallegos, en calidad de esclavos, a las plantaciones azucareras de Cuba. ¿Cómo llegas a este episodio histórico?
Fue por pura casualidad. Una amiga mía, que sale citada al final de la novela, me habló de la historia de los gallegos esclavos y me dio el primer hilo documental del que tirar. Yo era muy escéptica al principio, pensaba que la historia debía ser falsa o al menos exagerada, que quizá habían sido solo unos pocos trabajadores que habían tenido mala suerte, pero en ningún caso una empresa entera amparada por el Estado.
Cuanto más profundizaba en el tema y más documentos históricos, prensa y artículos académicos descubría, más me daba cuenta de que todo había sido real y un verdadero escándalo.
En ese punto empezó a obsesionarme el motivo por el que esta historia, que no estaba en absoluto oculta, no había llegado hasta nosotros a través de la memoria popular. Llegué a la conclusión de que no conocíamos la historia de los gallegos esclavos porque ellos no nos la contaron, porque disponemos de muchos datos, artículos y actas de cortes pero no de testimonios de sus protagonistas.
Era necesario un relato humano de lo sucedido, reconstruir esa historia únicamente desde el punto de vista de sus protagonistas para insertarlo en la memoria popular aunque sea tarde. Así nació Azucre.
El libro lleva como subtítulo “Una epopeya”. ¿Por qué esta elección?
Cuando pude visualizar la aventura terrorífica a la que tuvieron que enfrentarse aquellos rapaces jovencísimos saliendo de sus aldeas, cruzando el océano, llegando a una de las grandes metrópolis de su época en busca de un horizonte más próspero y encontrándose con la cara más cruel del ser humano, me recordó inmediatamente a una epopeya clásica.
 Aunque estrictamente las epopeyas se construyen con un héroe como protagonista, consideré justo dedicarles este subtítulo a ellos y tomarme la licencia de que, en este caso, la figura del héroe sería colectiva. Al fin y al cabo, en la mayor parte de los casos, el héroe es el que no pudo salir huyendo, aquel al que la situación le obliga a enfrentarse con el peligro, exactamente lo que les pasó a ellos.
Aunque estrictamente las epopeyas se construyen con un héroe como protagonista, consideré justo dedicarles este subtítulo a ellos y tomarme la licencia de que, en este caso, la figura del héroe sería colectiva. Al fin y al cabo, en la mayor parte de los casos, el héroe es el que no pudo salir huyendo, aquel al que la situación le obliga a enfrentarse con el peligro, exactamente lo que les pasó a ellos.
Toda la historia está impregnada de leyendas populares, de supersticiones, de tradiciones de un lado y otro del Atlántico. ¿Hasta qué punto te interesaba este diálogo entre la tierra de las meigas y las creencias cubanas?
Al tratar de reconstruir las voces de los protagonistas me di cuenta de que todo lo que mirasen o todo lo que les pasase tenía que estar condicionado por sus creencias, sus supersticiones, las leyendas populares e incluso el folclore.
Galicia tiene un patrimonio riquísimo que es, digamos, el bagaje con el que ellos parten, y Cuba representa todo lo nuevo, lo desconocido. Que esos dos mundos colapsasen era inevitable, y además me encantó la idea porque alimenta una parte de la historia literariamente muy interesante.
El libro narra la preparación al viaje, el traslado en barco y el esclavismo a través del devenir de varios personajes sin entrar en la narración propia de las novelas históricas. ¿Cómo nacieron estas voces?
Nacieron precisamente en esa búsqueda de reconstrucción del testimonio que comentaba al principio. Después de darle muchas vueltas a la voz narrativa me di cuenta de que no me servía una solución simple como el uso del narrador en primera o tercera persona, necesitaba una solución múltiple que diese voz a todos, tanto a los que se iban como a los que se quedaban.
Quería transmitir la sensación de reunión del testimonio colectivo y para eso era fundamental contar con todas las voces, que se cruzasen entre ellas y fuesen construyendo poco a poco su relato.
Los personajes tienen características muy marcadas, los más evidentes serían José el Comido o el Tísico, aunque todos llevan una marca personal. ¿De qué manera surge esta caracterización?
La parte más difícil de adoptar un protagonista colectivo es justamente que las distintas voces se puedan diferenciar cuando intervienen en el texto y que tanto sus nombres como sus circunstancias se fijen en la mente del lector desde el principio.
Por eso era imprescindible que tuviesen unas características potentes, para que, desde la primera frase que pronunciasen, el lector tuviese claro quién intervenía y no se confundiese.
Para los lectores es un libro que sirve de recuperación de la memoria de unos episodios desconocidos por la mayoría. ¿Por qué te decidiste por un tono intimista?
Como te comenté al principio, esta historia no estaba oculta, simplemente no era conocida y yo creo que no llegó a nosotros porque no hemos tenido acceso a los testimonios de los protagonistas.
Los datos, los artículos académicos y las actas de cortes son importantes para los juicios, las tesis doctorales y la parte oficial de la vida, pero es el relato intimista el que nos apela directamente, el que consigue que humanicemos a unas personas que vivieron hace siglo y medio y los veamos como iguales. Por eso el tono de Azucre tenía que ser íntimo, era necesario que hablase a los lectores de tú a tú.
La concisión de los fragmentos invita a una recreación global y fragmentada, al mismo tiempo, porque apela al imaginario constante. ¿Te interesaba especialmente jugar con la evocación?
Por un lado esta estructura formaba parte de esa idea constante de reconstrucción del relato colectivo. Lo natural sería que fuese fragmentario, a veces incluso contradictorio porque dos testigos pueden tener versiones diferentes de un mismo hecho y que, dentro de una línea temporal, pudiese haber pequeños saltos.
El texto debería funcionar como lo hace la memoria, en flashes y a veces enmedándose a sí misma.
Por otra parte, y por una cuestión de ligereza narrativa, creo que no es lo mismo escribir esta historia para un lector del siglo XIX que para uno del siglo XXI. Hoy en día tenemos una memoria visual amplísima y yo conté con eso también a la hora de elaborar el texto.
No me pareció que tuviese sentido incluir grandes descripciones, sino confiar en que el lector completará las imágenes con su propia imaginación, porque si todo va bien, ese ejercicio consigue que la novela se fije aún mejor en su memoria.
Has cultivado la poesía, el relato, ahora la novela… ¿qué género tomará tu próximo texto?
Mi próximo texto será otra novela, que seguirá en cierto modo la estela de Azucre porque, aunque no lo sabía cuando empecé a escribirla, esta historia me ha hecho abrir una puerta a un universo narrativo muy amplio y quiero explorarlo un poco más.