Nikolái Gogol, Taras Bulba
En el lago Svetloyar de Rusia, durante la noche, cuando la naturaleza se ha recogido en su madriguera y los hombres descansan —y ni el rayo sonámbulo de la Luna cruje al desparramarse—, se oye el doblar de las campanas de la ciudad de Kítez, en el óblast (comarca) de Nizhni Nóvgorod, un importante enclave comercial bajomedieval, también interesante para el lector moderno por las bylinas o poemas épicos compilados con el nombre de ciclo de Nóvgorod.
Poco después de que la ciudad de Kítez fuera fundada en 1189 por Yuri II, los mongoles, capitaneados por Batu Kan, sorprendidos por la existencia de una ciudad sin murallas, trataron de asediarla, pero Kítez se hundió tras una cortina de agua y desapareció ante los ojos de los invasores.
La leyenda fue recuperada en el siglo XVIII y se considera que provenía de fuentes de viejos creyentes, una facción cristiana que se oponía al control de la iglesia ortodoxa por parte del estado. Kítez recuerda a ciudades míticas o semimíticas como la Atlántida, que, por otro lado, se asocia al Palacio de Cnossos (Creta), también desprovisto de murallas. La necesidad de protegerse es una manifestación moral y política significativa: es una llamada a la defensa y por lo tanto también al ataque. Solo tiene sentido un mundo erizado de armas en un contexto bélico y como resultado de una tradición militar. Los viejos creyentes solo oraban. Su fe era suficiente para hallar la salvación.
El romántico Rimski-Kórsakov, miembro del grupo de compositores rusos conocido como Los Cinco —el más popular para un público amplio es Músorgski, cuya Noche en el monte pelado aparecía en el filme de Walt Disney Fantasía—, dedicó una obra a la leyenda de la ciudad invisible de Kítez, estrenada en 1907. Asimismo, Ivan Ivanov-Vano y Yuri Norstein —probablemente el mejor animador de todos los tiempos— usaron un fragmento de la ópera de Kórsakov para componer un intenso cortometraje a partir de pinturas bizantinas, acorde con la iconografía de aquellos que se defendieron de los tártaros.
No se trata de rememorar todas las novelas rusas (léase Hadyi Murad, de Lev Tólstoi) que versan sobre el conflicto entre mongoles y cristianos ortodoxos; ni sobre la oportunidad que ofrece cualquier animación de Norstein para declarar definitivamente su superioridad en todos los sentidos.
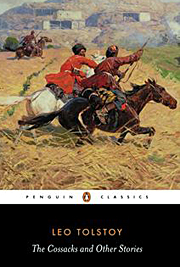 Es la ficción heterocósmica, la del otro mundo imaginado y deseable, lo que hace de Kítez una ciudad representativa. Se trata de su posesión, de convertirla en el objeto del celo, la renuncia y el sacrificio; de ser la hipóstasis, la revelación, de aquello que tiene el ser humano de más irreductible. No es el yo —que no existe—, sino la conciencia de aquella de la que habla Taras Bulba en la cita: «el lugar al que pertenece el alma». No es la patria; es eso que la patria solo aspira a materializar en lo fantástico. La patria común puede ser de cualquiera, pero ella es solo de uno mismo, por eso se afirma corriendo el riesgo de perder la vida. También hay que tener fe.
Es la ficción heterocósmica, la del otro mundo imaginado y deseable, lo que hace de Kítez una ciudad representativa. Se trata de su posesión, de convertirla en el objeto del celo, la renuncia y el sacrificio; de ser la hipóstasis, la revelación, de aquello que tiene el ser humano de más irreductible. No es el yo —que no existe—, sino la conciencia de aquella de la que habla Taras Bulba en la cita: «el lugar al que pertenece el alma». No es la patria; es eso que la patria solo aspira a materializar en lo fantástico. La patria común puede ser de cualquiera, pero ella es solo de uno mismo, por eso se afirma corriendo el riesgo de perder la vida. También hay que tener fe.












