Esta es la cuarta, y penúltima, entrega de la serie escrita por nuestro colaborador Bernat Castany a propósito del libro Las especias. Historia de una tentación, de Jack Turner (Acantilado. Traducción de Miguel Temprano García). En esta oportunidad se centra en dos de las razones que históricamente han determinado el rechazo hacia las especias: las morales y las económicas. En la quinta, y última, entrega revisará las religiosas y las culturales.
***
§ El rechazo hacia las especias
Todo lo que atrae a los hombres también despierta su rechazo, ya sea porque su deseo de libertad le lleva odiar lo que lo encadena, ya sea por las pulsiones tanáticas y puritanas que atraviesan la condición humana, en general, y cada cultura y cada individuo, en particular.
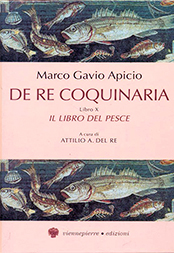 En todo caso, las especias no fueron una excepción, y, ya en época muy temprana, se formó un discurso crítico que las asoció a la decadencia, la molicie, la lujuria, el pecado o la extranjerización.
En todo caso, las especias no fueron una excepción, y, ya en época muy temprana, se formó un discurso crítico que las asoció a la decadencia, la molicie, la lujuria, el pecado o la extranjerización.
Cabe señalar, antes de seguir adelante, una nueva paradoja. Precisamente, el halo de peligrosidad y de pecado que rodeaba a las especias las hacía, a su vez, más atractivas, aumentando, de ese modo, su valor, hasta el punto de que “de los muchos atractivos de las especias, reales e imaginados, tal vez ninguno fuese tan tentador como el atractivo de la fruta prohibida”.
Es lo que Turner llama “el eterno dilema de los prohibicionistas”, consistente en que “prohibir algo equivale a aumentar su valor y su atractivo”.
***
§ Rechazo #1: Razones morales
Veamos, en primer lugar, las críticas morales que se arrojaron contra las especias. Lo cierto es que en el mundo romano fue muy habitual asociar los lujos gastronómicos, en general, y el abuso de las especias, en particular, a la decadencia moral y política de los romanos.
Pensemos, por ejemplo, en Apicio, el autor del De re coquinaria, quien, tras gastar su enorme fortuna en banquetes, y quedarse sólo con diez millones de sestercios, prefirió suicidarse a vivir con un presupuesto tan limitado. Por su parte, Marcial fue uno de los primeros en darle un sentido figurado negativo a la pimienta (“non fuit Autolycitam piperata manus”, esto es, “no fue tan pícara la mano de Autólico”).
![]() Los emperadores decadentes suelen ser representarse rodeados de especias. Se dice que Heliogábalo perfumaba su piscina con especias. Por su parte, Petronio, que fue asesor de estilo (sic) del emperador Nerón, describe el derroche especiado de los banquetes romanos en el célebre pasaje titulado “La cena de Trimalción”, incluido en su Satiricón.
Los emperadores decadentes suelen ser representarse rodeados de especias. Se dice que Heliogábalo perfumaba su piscina con especias. Por su parte, Petronio, que fue asesor de estilo (sic) del emperador Nerón, describe el derroche especiado de los banquetes romanos en el célebre pasaje titulado “La cena de Trimalción”, incluido en su Satiricón.
En el Pséudolo, Plauto se burla de los lujos gastronómicos de la época, que, al modo de la cocina experimental actual, tendían a inventar todo tipo de nombres extraños que le diesen al mero acto de comer un aura de sofisticación, distinción y opulencia. También Lucano asociará, en La Farsalia, el lujo gastronómico a la decadencia de Roma: “lo que el lujo, con una frenética e inane afición por la ostentación, ha buscado por todo el globo, sin el impulso del hambre”.
Resulta interesante ver que un tsunami de puritanismo arreció el mundo romano ya en el siglo I a.C.. De modo que el cristianismo no habría causado, sino, en todo caso, catalizado una tendencia que ya se había manifestado antes en la cultura romana. Seguramente toda época de crisis (y todas lo son) propicia discursos puritanos, no muy diferentes de los buenos propósitos dietéticos que siguen a los empachos navideños.
Tanto es así que Julio César llegó a crear una brigada de policía gastronómica, cuyo deber era patrullar los mercados y las casas en busca de exquisiteces y prácticas gastronómicas prohibidas por un edicto imperial que tenía como objetivo regular los excesos, para sanar de nuevo el maltrecho cuerpo social romano.
 Desde el punto de vista puritano, no solo las especias, sino cualquier condimento era superfluo, lujoso, e incluso dañino, ya que el único propósito de la comida era nutrirse, siendo todo lo demás vanidad y solo vanidad.
Desde el punto de vista puritano, no solo las especias, sino cualquier condimento era superfluo, lujoso, e incluso dañino, ya que el único propósito de la comida era nutrirse, siendo todo lo demás vanidad y solo vanidad.
Un célebre pasaje de las Disputaciones tusculanas (libro bello de nombre feo) relata la visita de Dionisio, tirano de Siracusa, a Esparta (modelo de puritanos y de fascistas, y es que no solo hay que elegir, como dice Marcel Conche, entre Atenas y Jerusalén, sino también entre Atenas y Esparta). El visitante, al ver que le servían para comer un indigesto caldo de color negro, protestó y, como el crítico de Ratatouille, hizo llamar al cocinero, quien le respondió: “No es de extrañar que la comida no tenga sabor, pues faltan los condimenta”. Tras preguntar Dionisio cuáles eran esos condimenta, el chef le respondió: “Un esfuerzo sincero en la caza, sudor, una carrera al río Eurotas, hambre y sed, pues con esas cosas aderezan los espartanos sus banquetes”.
Por otra parte, en la “Primera epístola” de Horacio se presenta al mercader que comercia con la India como un símbolo de la obsesión suicida por los beneficios, que hace caso omiso de los riesgos y la pérdida de la propia vida, y, lo que es peor, de la ajena (véanse El fantasma del rey Leopoldo de Hochschild).
Para Horacio, el mercader es “un mendigo entre riquezas” que no sabe contentarse con lo ya es suficiente (quod satis), y que tenemos siempre a mano (como demuestra el escudo de Aquiles, que representa la accesibilidad de la vida feliz en medio de la peor de las guerras), pues, como decía Epicuro: “Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco”. No es extraño, pues, que, en la época imperial, la pimienta se convirtiese para los satíricos en un símbolo de la decadencia1.
 Según esta mitología de la crisis, no muy diferente a la que vocean nuestros Jeremías actuales, los primeros hombres eran más fuertes, sanos, longevos y felices, pues tenían una vida frugal y sencilla, totalmente opuesta al decadente lujo que domina en la actualidad.
Según esta mitología de la crisis, no muy diferente a la que vocean nuestros Jeremías actuales, los primeros hombres eran más fuertes, sanos, longevos y felices, pues tenían una vida frugal y sencilla, totalmente opuesta al decadente lujo que domina en la actualidad.
Para Persio, la culpa la tenía –cómo no– el Oriente, que en este caso era Grecia: “No conocíamos este vano gasto hasta que/ nos lo trajeron los afeminados griegos:/ ahora los juguetes y las bagatelas llegados de Atenas/ y los dátiles y la pimienta han debilitado a Roma”.
También Lucano, en La Farsalia, evocará los olores decadentes que impregnan el banquete que Cleopatra ofreció a César, y que simbolizaba el “afeminamiento” orientalizante que, según él, sufrían los conquistadores romanos: “El cabello empapado de canela,/ todavía fresca en el aire extranjero y con el aroma de su tierra natal,/ y cardamomo recién importado”.
Vemos, de nuevo, esa pulsión orientalista, que tiende a asociar los picantes y lascivos sabores de las especias a un Oriente degenerado, y que, quizás no responde más que a la tendencia narcisista de toda sociedad en crisis (esto es, de toda sociedad) a proyectar en el extranjero sus propios defectos.
Y como hasta el siglo XVI Europa no tuvo ningún otro extranjero cercano que no fuese el “Oriente”, aquel lugar, más simbólico que real, como de hecho también lo es “Europa”, se convirtió en su chivo expiatorio particular.
***
§ Rechazo #2: Razones económicas
 Las especias no fueron solo criticadas por razones morales, sino también por razones económicas. Lo cierto es que el exotismo y el lujo gastronómicos eran pagados con dinero contante y sonante, lo cual causaba una hemorragia de capital desde Roma hacia países extranjeros, a veces abiertamente hostiles.
Las especias no fueron solo criticadas por razones morales, sino también por razones económicas. Lo cierto es que el exotismo y el lujo gastronómicos eran pagados con dinero contante y sonante, lo cual causaba una hemorragia de capital desde Roma hacia países extranjeros, a veces abiertamente hostiles.
Por esta razón, la adquisición de mercancías importadas, en general, y de las especias, en particular, pasó a ser vista como un problema mayúsculo de política exterior.
Plinio el Viejo criticó en varias ocasiones que los romanos quemasen, en nombre del lujo y de una piedad mal entendida, la suma estratosférica de cincuenta millones de sestercios al año, que, como por arte de magia, se esfumaba para reaparecer ipso facto en países orientales.
Siglos más tarde, el rey Fernando el Católico verá “con aprensión el flujo de los escasos recursos españoles a Portugal a cambio solo de pimienta y canela”, lo cual le llevará a afirmar, en un decreto real: “Pongamos fin a eso, el ajo es una especia perfecta”.
Con el tiempo, se empezó a comerciar con nuevos tipos de mercancías, como el azúcar, el té, el café o el chocolate, que los nuevos moralistas y economistas de guardia criticarán en términos muy semejantes.
Por su parte, los economistas de la dependencia criticarán que los países productores de las “especias modernas” (colonias, excolonias, países pobres, países en vías de desarrollo…) se especializasen en el monocultivo o la monoextracción de materias primas, que venderían a precios bajos (un kilo de azúcar, un dólar), para comprar, luego, los productos que se fabricaban con ellas a precios caros (un kilo de caramelos, diez dólares), volviendo, de este modo, su pobreza estructural.
 Otros han subrayado el hecho de que esas nuevas mercancías fuesen estimulantes, lo cual habría contribuido a generar el incremento de energía humana que necesitarían el capitalismo (hoy turbocapitalismo) y la modernidad (que Chesterton definió como “el aumento de la vida nerviosa”). Pero eso ya es harina de otro costal.
Otros han subrayado el hecho de que esas nuevas mercancías fuesen estimulantes, lo cual habría contribuido a generar el incremento de energía humana que necesitarían el capitalismo (hoy turbocapitalismo) y la modernidad (que Chesterton definió como “el aumento de la vida nerviosa”). Pero eso ya es harina de otro costal.
Más allá del problema de la pérdida de divisas en la compra de bienes, cuya función principal era ser quemados, olidos o saboreados, nos encontramos con que, ya que el valor fundamental de las especias era su precio, y su precio dependía de su escasez, en cuanto estas empezaron a abundar un poco, su precio y su valor empezó a decaer.
Eso es lo que pasó, precisamente, cuando, a partir del siglo XVI, el comercio europeo con Oriente se dinamizó, y las especias se abarataron, empezando a parecer vulgares. El hecho de que la Compañía Holandesa de las Indias, que, a finales del siglo XVI, le arrebató a Portugal el monopolio del comercio de las especias con las Molucas2, necesitase quemar millones de libras de nuez moscada para mantener los precios artificialmente altos, parece indicar que la gallina de los huevos de oro ya estaba tocada de muerte.
Ríanse de los campesinos franceses que tiran toneladas de tomates en la frontera española.
Por si esto no fuese suficiente, a partir del descubrimiento de América, las especias tuvieron que competir en un mercado cada vez más variado, donde la llegada de las patatas, la calabaza, los tomates, los pimientos, el maíz, el chocolate, el café, el té o el tabaco amplió enormemente la gama de posibilidades. Resulta especialmente importante, a este respecto, el chile, que, “además de ser más barato y más picante que la pimienta, y podía cultivarse en casi cualquier siglo”3.
También cambió la forma en que las diversas clases sociales marcaban las diferencias y las jerarquías.
Para empezar, “el consumo fue desplazándose de la mesa hacia las joyas, la música, los vestidos, las casas, el arte y los carruajes. La cena moderna era una comida mucho más íntima que su predecesora medieval. El mensaje en clave de la tierra y el dinero siguió siendo el mismo, pero el refinamiento y la riqueza se expresaban por medios distintos”.
Además, en los siglos XVII y XVIII, “se produjo una convergencia sin precedentes de los gustos burgueses y aristocráticos”.
El menguante precio de las especias las hizo tan accesibles, que les llevó a perder su virtud distintiva.
Irónicamente, en nuestros días, las especias han recuperado esa virtud, solo que en un sentido totalmente opuesto, ya que han pasado a ser vistas como una de las señas de identidad de las poblaciones menos favorecidas, al menos en la opinión de los xenófobos, que se quejan de los malos olores, tan apreciados antaño, que suben por los patios de luces.
Continuará…
2 “En torno a 1620 la VOC había matado trabajando o expulsado a casi toda la población indígena de las Bandas o Molucas del Sur. La compañía importó esclavos para trabajar en las plantaciones: se contrataron presidiarios javaneses y mercenarios japoneses para aniquilar cualquier resistencia local”.
3 Sin contar que, “aunque el azúcar ya se conocía en la Edad Media (cuando se consideraba, dicho sea de paso, una especia, y se utilizaba sobre todo con fines médicos), su consumo empezó a aumentar de manera muy significativa a partir del siglo XVI”.













