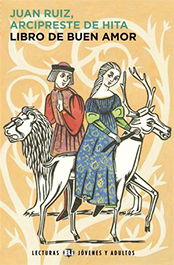Esta es la segunda de las entregas de la serie escrita por nuestro colaborador Bernat Castany a propósito del libro Las especias. Historia de una tentación, de Jack Turner (Acantilado). Los temas tratados en esta ocasión son dos de los ámbitos de atracción de las especias a través de la Historia: la comida y el sexo. En la próxima entrega se tratarán tres más: la salud, el prestigio y la religión.
***
§ Atracción #1: La comida
Aunque solemos fijarnos sobre todo en el papel de las especias en la cocina medieval, lo cierto es que estas también tuvieron un papel fundamental en la gastronomía de épocas anteriores. Existen evidencias de consumo de clavo en Siria hacia el 1700 a.C., un producto que había tenido que recorrer un largo camino para llegar hasta allí, pues el único lugar en el que se la cultivaba eran las islas Molucas, un pequeño archipiélago ubicado en la actual Indonesia.
Por otra parte, en las comedias griegas de los siglos IV y III a.C. se hacen “alusiones al comino, al sésamo, al cilantro, el orégano y el azafrán” si bien “no a las especias orientales”. No es que estas fuesen desconocidas, sino que su coste era exorbitado debido al hecho de que no existiesen apenas contactos comerciales con la India.
Y no fue porque no lo intentasen, pues, según Estrabón, el primer “europeo”[1] que trató de establecer contactos comerciales serios con la India fue Eudoxo de Cícico, quien habría concebido su proyecto tras conocer a un náufrago indio a orillas del mar Rojo. Eudoxo realizó dos viajes a la India, si bien en ambas ocasiones el rey de Alejandría le requisó toda la mercancía. Como luego intentaría Enrique el Navegante (llamado así porque obligaba a navegar a otros), Eudoxo intentó sortear aquella incómoda aduana circunnavegando África.
En su viaje llevó consigo “semillas para sembrar cosechas y algunas bailarinas para entretener a la tripulación. Navegó al oeste, más allá del estrecho de Gibraltar, y ya no volvió a saberse nada de Eudoxo ni de sus bailarinas”.
Las especias debieron ser algo menos raras en la época romana, época en la que una flota anual de unos ciento veinte barcos partía cada año en una expedición hasta la India, que, siguiendo el ciclo anual del monzón (descubierto por el marinero griego Hipalo), navegaba por el mar Rojo y el golfo Pérsico hasta llegar al océano Índico, tal y como nos informa el documento titulado Periplus Maris Erythraei. Allí, y voy a dejarme tentar por “el agrado especial que las enumeraciones procuran”, son palabras de Borges:
Sin embargo, el principal atractivo de la costa de Malabar (del dravídico mala, ‘montaña’ y el árabe barr, ‘continente’), en la India occidental, era la pimienta.
En esta época, los emperadores recibirán con regularidad a embajadores indios,[2] iniciando un primer acercamiento entre “oriente” y “occidente”. Esta cadena comercial y cultural de más de 8.000 kilómetros, que podríamos concebir como una primera globalización, se vería interrumpida, tras la caída del Imperio Romano, por esa triste Edad Media, que tantos reaccionarios religiosos y nacionalistas tratan de recuperar, a pesar de que Petrarca no dudó en calificarla de “basura”.[3]
No es improbable que el hecho de que el mundo musulmán tomase el relevo del comercio internacional tras el colapso de Roma sea una de las causas del carácter más abierto y humanista de aquella cultura durante aquellos siglos funestos para Europa.
En todo caso, “el océano Índico se convirtió en un lago musulmán, hogar de la civilización marinera que dio origen a los cuentos de Simbad y los viajes a los reinos mágicos de las especias, los pájaros gigantes y los monstruos, los genios y el oro”, y fue en aquella época cuando “las especias empezaron a adquirir las connotaciones novelescas y sofisticadas que han conservado hasta la época actual”.
Tras la caída del imperio romano, los bárbaros europeos siguieron interesándose por las especias, si bien estas resultaban mucho más inaccesibles, puesto que los costes de transporte se dispararon, debido al monopolio islámico en el Golfo Pérsico y el Océano Índico.
Valga como símbolo de este cambio de hegemonía el hecho de que el techo de la Kaaba, en la Meca, sea una de las cuadernas de un barco griego hundido en el mar Rojo. Sea como sea, en Europa, el flujo de las especias disminuyó hasta convertirse en un goteo, que mantuvo disparado su precio, y su valor, durante más de mil años.
Regresando a nuestro tema, es cierto que las especias tuvieron una gran importancia culinaria en la Edad Media, si bien no, como suele creerse, como conservantes de los productos o encubridores de su putrefacción.
Es cierto que, según las “teorías médicas” dominantes en la Antigüedad y la Edad Media, la podredumbre y la corrupción eran consideradas el efecto de un exceso de humedad, que podía ser contrarrestado por el efecto “secante” y “abrasador” de las especias.
Sin embargo, dicho argumento, sospechosamente lógico, sospechosamente cómodo, está reñido con la realidad económica del momento, en la cual los ingredientes podridos eran una preocupación exclusiva de los pobres, que no tenían dinero para comprar especias, sin contar que las especias pasaron de moda mucho antes de que se inventara la refrigeración, y que ningún recetario de la época se refiere a ellas como conservantes, sino solo como condimentos.
Si las especias no eran utilizadas para detener u ocultar el sabor y el olor de la putrefacción, ¿para qué servían? Paradójicamente, su función era la de contrarrestar el sabor del ingrediente que se utilizaba para detener u ocultar el sabor y el olor de la putrefacción. Me refiero, claro está, a la sal.
En el día de san Martín, conocido en Inglaterra como el Blood Month, “lo que no podía comerse al cabo de unos días había que salarlo, con el resultado de que casi toda, si no toda, la carne que se comía entre noviembre y primavera era seca, dura y salada, y había que ponerla en remojo y cocinarla mucho tiempo para mejorar el sabor”.
Así que la comida de un tercio del año era, además de escasa, enormemente monótona: cebollas, judías, ajo, puerros, nabo y carne salada, muy salada. Por si esto no fuese suficiente, las frutas se consideraban perjudiciales; las verduras eran vistas como un alimento de pobres, impropio de la nobleza; existían numerosas restricciones dietéticas dictadas por la religión; y todavía no había llegado de América la patata, la calabaza, el maíz, el tomate o el pimiento.
Visto el panorama, no es extraño que las especias fuesen vistas como la gran oportunidad de introducir una cierta variedad en una dieta tan salada como aburrida. Stefan Zweig lo explica mucho mejor en su Magallanes:
Al parecer, las especias también se utilizaban para atemperar el sabor, en demasiadas ocasiones excesivamente fuerte o directamente malo, del vino. Este tipo de vino especiado era conocido como “hipocrás”, nombre que procede de la bolsa o tela, llamada “manga de Hipócrates”, con la que se filtraba el vino tras haberle añadido especias, azúcar y miel, lo cual es, por otra parte, el origen de nuestros actuales vermús.
El único ámbito en el que las especias sí parecían tener una función conservadora era el de la cerveza, que, antes de las técnicas modernas de conservación, que lograron las bacterias dañinas de la cerveza, solo podía ser mantenida gracias a la nuez moscada, lo cual debía incrementar bastante su precio.
En el siglo IX d.C. se produjo un aumento del consumo de las especias causado por la lenta recuperación de la economía europea, el crecimiento de la población y la aparición de una clase emergente de terratenientes, que dieron lugar a un aumento de la demanda de lujos y otros signos de riqueza.
Pero, antes de que los italianos se empezasen a ocupar del comercio de las especias, fueron los judíos –particularmente la alianza de mercaderes judíos conocidos como radanitas– los que fungieron como intermediarios entre la cristiandad y el Islam. Al parecer, la confianza de Carlomagno y la nobleza hexagonal en los radanitas para proveerse de lujos orientales explicaría la tolerancia carolingia hacia los judíos, en contraste con las persecuciones y las conversiones forzadas durante la primera dinastía de los merovingios.
Con todo, a finales del siglo IX, los italianos empezaron a hacerse con el monopolio del comercio de las especias, lo que sentaría, a su vez, las bases económicas y culturales de la futura aparición del renacimiento italiano. Lo que convierte a Petrarca, a Bembo y a Castiglione en los “spiceboys” de aquella época.
Se dice que las especias volvieron a la cocina europea con los cruzados, en el siglo XI d.C., si bien lo cierto es que nunca la habían abandonado. Lo que sí hicieron las cruzadas fue transformar el modo en que las especias se usaban y adquirían en Occidente.
Al fin y al cabo, el aumento de la presencia comercial en el Levante, favorecido por la yihad cristiana, supuso que las mercancías orientales llegasen en mucha mayor cantidad. Así, “aunque el mundo mental de la Europa medieval fuese provinciano, su paladar estaba globalizado”.
***
§ Atracción #2: El sexo
Baste como prueba de la perdurable reputación afrodisíaca de las especias el hecho de que, en inglés, “spicy” (y en español, “picante”, signifiquen fundamentalmente “sexi”).
Resulta gracioso pensar en las Spice Girls como las eximias continuadoras de una tradición bíblica que se remonta, como mínimo, al Cantar de los cantares, donde la amada es descrita como “un huerto de granados llenos de frutos exquisitos, alheña con nardo, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, árboles de incienso, mirra y aloe con las mejores especias”.
He ahí el big bang de una larga tradición que afirmará que las mujeres hermosas huelen a especias, y, luego, a Coco Chanel. Sirva como hito la siguiente cuaderna vía del Arcipreste de Hita, quien, en el Libro del buen amor, describió a la mujer atractiva en los siguientes términos:
pero más que la nuez reconforta y calienta:
así en mujer pequeña, cuando en amor consienta,
no hay placer en el mundo que en ella no se sienta.
Pero las especias no eran solo sexis, sino también sexuales. Pensemos, por ejemplo, en Constantino el Africano, autor del manual de sexología más importante de toda la Edad Media, inesperadamente titulado: De coitu (s. XI d.C.). El libro explicaba el mundo sexual en relación con la teoría de los humores.
Como cualquier otra dolencia, física o psicológica, toda disfunción erótica era vista como el resultado de un desequilibrio entre los humores. De forma general, la frigidez o la impotencia eran consideradas el resultado del predominio de los humores fríos, que debían ser contrarrestados con sustancias que calentasen, como, por ejemplo, las especias.
Además, en la época medieval, las especias estaban especialmente ligadas a los perfumes, que estaban, como en cualquier otra época, ligados a la sexualidad, como prueba el hecho de que, en la antigua Grecia, el buen olor fuese uno de los atributos que anunciaban la aparición de Afrodita.
La importancia de las especias en la perfumería medieval se debe a razones fundamentalmente técnicas. Al parecer, “los perfumes y ungüentos antiguos eran mucho más débiles que sus equivalentes modernos, pues no había forma de aislar los potentes aceites esenciales que permiten a los perfumes modernos incluir un ‘ponche’ basado en el alcohol, productos químicos sintéticos y aceites esenciales aislados por el proceso de la destilación”.
Lo que se hacía, entonces, era verter los productos odoríferos en un brasero y quemarlos para que, por el humo, per fumum, su olor se expandiese. En la era primitiva de los perfumes, las especias sirvieron para dotar de potencia y duración a los olores, de modo que eran ingredientes imprescindibles para los perfumistas (nota mental: releer El perfume, de Suskind), por lo menos hasta que, en el siglo XI, Europa aprendió de los árabes la destilación, y pudo liberarse de su dependencia de las gomas, las resinas y las especias.
Continuará…
[2] En el año 337 d.C., Constantino recibió una embajada de los indios “que viven cerca del sol naciente” y, luego, Juliano el Apóstata ´recibió a emisarios de diversas naciones indias. (142-143).
[3] “Que hubo, y a lo mejor volverá todavía, / una edad más dichosa. / Lo de en medio es basura…” (Petrarca, Epystole, III, xxxiii).