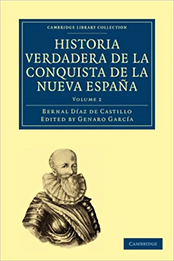Esta es la primera parte de la charla –en tono distendido, contextualizador y didáctico– entre el escritor José Ángel Mañas y nuestro colaborador Iñigo Palencia –ambos licenciados en Historia– a raíz de la publicación del último libro de Mañas, Conquistadores de lo imposible (Arzalia, 2019). Una novela histórica ambientada en el siglo XVI durante la conquista de América, tema que desata sentimientos encontrados a ambos lados del charco, sobre todo en los días cercanos y posteriores a cada 12 de octubre.
Han pasado cinco años desde la anterior entrevista que le hice a José Ángel Mañas. La publicación de su última novela y las disculpas pedidas hace unos meses a España por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador parecen una buena excusa para volver a charlar. Lo llamo y se lo propongo. Me responde:
-Por mí, estupendo. Pero esta vez nos sentamos tranquilamente, que luego escribes que te llevo a toda hostia por Madrid y te dejo con la lengua fuera.
 Mea culpa, así que le invito a casa, le preparo un té con unas pastas y le enseño el tapiz de la travesía sagrada maya que tengo en el salón. Cuando vamos a empezar a charlar saco la grabadora y se ríe.
Mea culpa, así que le invito a casa, le preparo un té con unas pastas y le enseño el tapiz de la travesía sagrada maya que tengo en el salón. Cuando vamos a empezar a charlar saco la grabadora y se ríe.
-¿Pero qué haces todavía con eso?
Eso es un walkman de los de toda la vida (lo coge y observa con reverencia). Yo me defiendo:
-Un fetiche de otros tiempos. El móvil es más cómodo, pero la cinta tiene más épica (ríe).
Y así, reconociéndonos como unos viejos, empezamos la charla.
En Reflexiones de un escritor en la era de internet (Huerga y Fierro, 2017), un apartado se titula “El triunfo de los perdedores”. Utilizas “perdedores” y no “vencedores”. Me parece que este concepto está vinculado a una manera sui generis de entender la novela histórica, donde el escritor se puede permitir la revisión de la historia, desde el punto de vista de los perdedores, alejándose del relato oficial.
Sí, se trata de la ficcionalización de la historia. Yo partía de los dibujos Oliver y Benji (ríe). En aquella serie que veía mi hija, Japón siempre ganaba el Mundial de fútbol, cuando nunca ha ganado nada. También pasa en las historias de Asterix, que siempre gana a los romanos. Hay infinidad de ejemplos, porque en la ficción existe una necesidad revisionista, una necesidad de reescribir la historia contra la realidad, una especie de victoria póstuma.
Eso ocurre también con los protagonistas de Conquistadores de lo imposible, porque estos son los perdedores de la historia ahora, si tenemos en cuenta todas las corrientes críticas frente al Descubrimiento y la conquista de América.
Efectivamente, España forma parte de esos perdedores de la Historia, como Alemania o Portugal. Tiene el atractivo romántico y la belleza moral de los perdedores, aunque en este caso, pueda resultar demasiado perverso si se mira desde el punto de vista de las poblaciones amerindias (ríe). En todo caso, historiográficamente puede realizarse esta afirmación.
Es un terreno complicado en el que moverse…
Sí, es verdad. Lo que España hizo en América es complejo. Se puede hablar de descubrimiento, exploración, conquista, colonización y organización administrativa del continente. Menos sería simplista. Aquello fue una cosa a la que solo se le puede poner el adjetivo de “asombrosa”. Luego, ya cada uno lo puede valorar como quiera, pero para mí es impresionante.
En tu novela te centras en la Conquista.
En principio, la idea era más amplia. Había un tramo inicial que era el Descubrimiento. Sin embargo, por decisiones editoriales se prefirió suprimir esta parte. Aun así, la idea sigue siendo la misma: reflejar lo asombroso de aquel momento histórico, en el que una cuarta parte de la Tierra aparece en mitad del Océano, porque en el fondo tenía razón la Junta de Salamanca: Colón hizo mal sus cálculos y tuvo la suerte de que apareciera este continente, porque si no se habría ahogado en mitad del camino.
La importancia que esto tiene para la Historia de la humanidad es extraordinaria. Castilla está en mitad de todo esto. El capitalismo europeo arranca de aquí: el banco de Inglaterra sin la plata y el oro de América no habría podido hacer nada. Nuestra vida hoy en día está también marcada: hay tomates, patatas, chocolate, tabaco, productos sin los que no concebimos nuestras vidas.
Y sin embargo, sí que queda la sensación de que estos hechos están menospreciados, desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista novelesco, la cantidad de aventuras que hay ahí es increíble y que a mí me interesan como escritor. Son aventuras que aquí conocemos.
Bueno, no sobrevalores los conocimientos de Historia del español medio.
En España hay una tradición en la que se conoce lo que hizo Hernán Cortés, Francisco Pizarro, y los principales personajes. Fuera de España se conoce muy poco. Un personaje como Álvar Cabeza de Vaca es desconocido, alguien que se recorre a pie los Estados Unidos, catorce mil kilómetros, de costa a costa durante ocho años. ¡Asombroso! ¡Impresionante!
Aquí conocemos a Pocahontas, pero no sabemos nada de la Malinche, una figura fundamental de todo esto. Yo la denomino “la caja negra de la Conquista”. Una chica que hablaba nahuatl, maya, español y latín. Fue la que conversaba con todo el mundo, y vete tú a saber qué le dijo a unos y otros. Es la única que se enteró de verdad de todo lo que sucedía.
Un personaje maquiavélico…
Evidentemente, tiene muy mala prensa en México, donde la consideran una vendepatrias, pero a fin de cuentas era una esclava entre los mayas, que aterriza en medio de los españoles y que sabe hacerse útil. Toda esta historia está llena de anécdotas y lugares extraordinarios. Tenochtitlán, por ejemplo, una ciudad construida en un lago, a la que se accede por tres calzadas. Debía de ser algo impresionante. Está a la altura de las grandes ciudades de la Antigüedad, como Atenas, Babilonia, Alejandría.
 Leyendo el libro, con la descripción de Tenochtitlán recordé la llegada de Alejandro Magno a Babilonia que relatas en El secreto del Oráculo (Editorial Destino, 2007).
Leyendo el libro, con la descripción de Tenochtitlán recordé la llegada de Alejandro Magno a Babilonia que relatas en El secreto del Oráculo (Editorial Destino, 2007).
Eso es, sí.
Pero yo creo que el paralelismo va más allá del lugar. La gesta humana tiene también mucho en común: Cortés y Pizarro conquistan con pocos hombres y sin medios dos imperios gigantescos. La gesta de Alejandro también es así, desde Macedonia conquista Grecia, pero después se lanza contra el Imperio Persa y acaba dominándolo. Me da la sensación de que tus dos novelas históricas tienen más en común de lo que en principio pudiera parecer.
Sí, pero la diferencia es que Alejandro cruza a Asia con cincuenta mil hoplitas y Hernán Cortés con quinientos. Por eso Hernán Cortés entra en la liga de los grandes conquistadores, con Julio César, Alejandro, Gengis Khan. Incluso lo pondría por delante de ellos. Todos ellos tenían sus ejércitos, cierta intendencia, estaban organizados y habían planificado hasta cierto punto cómo actuar. Cortés no tenía nada. Es espectacular y casi surrealista.
Contaba con la superioridad tecnológica.
Iba con arcabuces, claro. Pero un arcabuz hace un disparo, después no da tiempo a recargarlo, mientras se te echan todos encima, había que utilizarlo como matraca. También llegaban con caballos, pero muy rápidamente los indios ya los utilizan. En las rebeliones de Manco Inca, en Perú, ya utilizaban caballos.
Realmente fue decisiva la ayuda de los tlaxcaltecas, que odiaban a los mexicas. Pero aun así hay que ser muy capaz de meterte en algo así. Eran cuatro millones de personas en el imperio de Moctezuma. Imagina a día de hoy que aterrizaran doscientos alienígenas y que se hicieran dueños de la Península Ibérica. Es muy extraño e irreal.
Además de verosimilitud histórica, el libro está lleno de momentos novelescos. ¿Con cuáles te quedas?
Me quedo con dos momentos: uno, la entrada de Cortés en Tenochtitlán, y el abrazo en el que se funde con Moctezuma. Cortés llega a Tenochtitlán cruzando las calzadas y dice que le da la sensación de estar en una novela de caballerías, de andar sobre el agua hasta alcanzar la isla donde se reúne con el emperador. Es un momento simbólico porque ahí se encuentran dos mundos, el emperador local y el conquistador del otro lado del océano.
Eran las dos máximas autoridades de sus respectivos mundos.
No del todo. Cortés en realidad era un rebelde. Ahí poco tiene que ver con Alejandro, que era la máxima autoridad en su nación. Sin embargo, Cortés había llegado al Imperio Azteca en rebeldía. Por eso estaba obligado a continuar. Para Cortés no había marcha atrás. Desde ahí es como hay que entender todo lo que hizo.
Cuando llega a Tenochtitlán, rápidamente hace prisionero a Moctezuma y se queda encerrado con él en una ratonera. Debía de haber unos doscientos mil habitantes, de los cuales cuarenta o cincuenta mil eran guerreros. Ellos mismo se convierten en prisioneros en la ciudad. Y sin embargo, no se ordena que ejecuten a los españoles.
Un error de cálculo…
Bueno, sí, pero por las noticias que recibieron, en ese momento, desembarcó Pánfilo de Narváez en la costa con mil soldados y notifica a Moctezuma que esa persona que está ahí, Cortés, no representa a nadie, sino que es un rebelde a la autoridad del emperador Carlos. Por eso, Moctezuma decide esperar a que se maten entre ellos. Y eso es lo que tenía que haber ocurrido.
Cortés se va con la mitad de sus hombres al encuentro de Narváez. Este, con su superioridad numérica peca de confiado y, para su sorpresa, Cortés empieza a decir que va a negociar, que tienen que llegar a un acuerdo. Mientras va enviando emisarios y oro, sobornando a los hombres de Narváez. Así, Cortés consigue derrotarlo, con una batallita en la que Narváez pierde el ojo, pero también consigue que los hombres de este se unan a sus fuerzas. Pánfilo Narváez no lo hizo muy bien que se diga.
(Aquí me marco yo un discurso en el que le cuento que exactamente por estos hechos la palabra “pánfilo” adquirió su sentido peyorativo y que bromear con Pánfilo de Narváez y ese uso del “pánfilo” le costó la cátedra a Castelar en 1865. Por razones obvias omito al lector esta digresión).
Ya con los hombres de Narváez vuelve a Tenochtitlán y ahí es cuando los aztecas se dan cuenta de que no se han matado entre ellos y de que tienen ya que hacer algo. Les dejan entrar, pero en cuanto entran se monta una gordísima. Los mexicas sacrifican a Moctezuma. Los españoles lo sacan para que intente aplacarlos y no le hacen caso, le tiran piedras, le dan en la cabeza y a los tres días muere. A partir de ese momento ya es la masacre absoluta. Españoles y tlaxcaltecas consiguen salir durante la famosa noche triste, pero mueren entre la mitad y dos tercios de hombres.
Lo normal hubiera sido irse de México.
Ahí está la épica. Lo normal, después de semejante derrota, es decir: “he salvado el pellejo, he probado lo que quería probar, ya he pasado a la Historia, me voy”. Pero claro, él es un rebelde. Si vuelve, tiene a Diego Velázquez en Cuba y lo va a apresar. Este es el segundo momento novelesco del que hablaba antes. Cortés hace su discurso: “si volvemos, no vamos a ser nadie, la Historia la escriben los triunfadores”.
Así contraatacan y toman la ciudad a sangre y fuego y aquí acaba la historia de Tenochtitlán. La desmontan piedra a piedra y desaparece, se deseca. El actual México DF no guarda rastro de esa ciudad. Esta última batalla de las calzadas es tan espectacular que resulta extraño que se conozca tan poco.
Quizá la generación de nuestros padres conocía mejor estas historias. Eran temas que se estudiaban. Hoy en día se pasa muy por encima. Tenemos que pedir perdón por lo que hicimos. Nuestra mentalidad no puede tolerar determinadas cosas del pasado.
Sí, es inevitable leer el pasado a la luz del presente. No va todo esto con el signo de nuestros tiempos. Pero ahí lo que hago es una recreación novelística. Buscar la aventura, libre de juicios.
Bueno, pero también hay una valoración en el libro. Comienzas con el padre Bartolomé de Las Casas y su llamamiento desesperado para que deje de destruirse el Nuevo Mundo.
 Y la concepción de la novela es esa. Yo pretendía ver un máximo de personajes. No puedes meter todas las batallitas, pero la idea era destacar los momentos más importantes de ese periodo. Para mí, además de la toma de Tenochtitlán hay otro momento decisivo: la controversia Las Casas-Sepúlveda. Que tampoco se conoce.
Y la concepción de la novela es esa. Yo pretendía ver un máximo de personajes. No puedes meter todas las batallitas, pero la idea era destacar los momentos más importantes de ese periodo. Para mí, además de la toma de Tenochtitlán hay otro momento decisivo: la controversia Las Casas-Sepúlveda. Que tampoco se conoce.
Se estudia en las facultades de Derecho…
Sí, pero la mejor película sobre este tema es una película francesa, La controverse de Valladolid de Jean Daniel Verhaeghe. Lo que no deja de ser curioso. Mi intención era arrancar con el Descubrimiento, el paraíso, y acabar con el infierno, por eso el epílogo es Lope de Aguirre y entremedias los conquistadores más conocidos. Pero el culmen de la novela es ese enjuiciamiento. Eso es algo muy meritorio. Comparado con otras colonizaciones posteriores es algo que no se ha visto. Si se puede llamar a esto colonización.
Ese es otro tema. Lo dice Elvira Roca Barea en Imperiofobia y leyenda negra (Siruela, 2016), el concepto de “colonización” es una idea] del siglo XIX, que lleva implícita la concepción racista de la superioridad del hombre blanco.
Aquí siempre se defendió la igualdad de los indios como súbditos de la Corona. Estoy de acuerdo en que esto no fue una colonización, al estilo decimonónico. Si comparas a la reina Victoria con la reina Isabel la diferencia es tremenda, solo hay que leer la defensa que hace de los indios Isabel en su propio testamento. Y luego su nieto Carlos que monta este juicio a la Conquista. Es verdad que entremedias han tenido lugar las guerras en el Perú, pero eso sirve para poner en marcha el proceso.
Además, aparece el Padre Vitoria y la escuela de Salamanca con la creación del concepto de la guerra justa y el derecho de gentes. Son los primeros que se preguntan si se puede evangelizar por la fuerza. La controversia me recuerda a la escena de La vida de Brian (1979) en la que se preguntan qué han hecho los romanos por nosotros (ríe). En la controversia pasa lo mismo, dicen: “Vale, nos hemos llevado el oro y la plata, pero también, le hemos llevado el hierro, le hemos llevado los caballos, les hemos llevado la cultura”.
¿Cómo valoras la figura de fray Bartolomé de Las Casas?
Es muy curioso, porque a Las Casas siempre se le ha considerado una figura antisistema, antiinstitucional, y no es así. Carlos V estaba con Las Casas, quien impregna toda la legalidad de las Indias, la inspira. Él trabaja con el cardenal Cisneros, así comienza la novela. Ayuda al joven emperador a entender lo que es el Nuevo Mundo.
Carlos V siempre estuvo pendiente de Europa, nunca se enteró de aquello, que era mucho más importante. De hecho, en un principio pretendía regalarle todas a aquellas tierras a uno de sus hombres, a un flamenco que todavía entendía menos de todo aquello.
Aun así, Carlos V creó el Consejo de Indias para administrarlas de la misma manera en que lo hacía Castilla.
Pero su óptica era flamenca, muy centroeuropea. Sus guerras importantes eran con Francisco I. Si comparamos la legislación española del momento con otras, por ejemplo, el Código negro de Luís XIV, no tiene nada que ver. La consideración institucional de los indios americanos es, por lo menos, notable. Otra cosa es la realidad. Lo que se hizo se distanciaba de aquella legislación progresista.
(Se detiene y “ataca” a las pastas. Yo pensaba que me las iba a comer yo todas, porque no les había prestado ninguna atención y, mientras él habla, yo como).
Has dicho que has intentado evocar al mayor número de personajes posible.
Es que hay una cantidad de personajes extraordinaria. Para quien tenga una mentalidad progresista, Las Casas le va a encantar, el antisistema tiene a Lope de Aguirre, el españolista a Hernán Cortés y Pizarro, las mujeres a Malinche, el indigenista a Gonzalo Guerrero…
Sí, se vestía como los mayas y acabó luchando contra los españoles.
Parece que todos tienen connotaciones políticas.
No todos. Cabeza de Vaca no las tiene. Un señor que cruza Estados Unidos de la costa este a la costa oeste a pie. Algunas veces como esclavo, se dedica a curar a la gente y lo consideran un chamán. Según avanza, le acaban siguiendo tribus de la zona. Al final, lo que queda, es la riqueza de personajes que participaron en todo esto.
Y con eso volvemos a lo que me contabas hace cinco años, cuando me decías que tus novelas son novelas de personajes.
Efectivamente. Recuerdo que hablábamos sobre los personajes de Historias del Kronen (1994) y del Oráculo, y te decía que en las dos yo retrataba a un grupo de jóvenes que eran una pandilla, algo muy parecido, solo que a finales del siglo XX, cuando salían, se ponían hasta el culo y cogían el coche en dirección contraria por la M30 de Madrid.
 Aquí lo que me atrajo también fue el grupo. Casi todos estos personajes, excepto Lope de Aguirre, pertenecen a la misma generación. Todos nacieron entre 1475 y 1485. Todos fueron estableciendo vínculos entre sí: Las Casas fue quien transcribió el “Diario de a bordo” de Colón, porque era muy amigo de la familia. Pizarro y Núñez de Balboa coinciden en la fundación de La Antigua, el primer asentamiento en el Darién, le acompaña hasta el Pacífico y es también quien le detiene y le roba el proyecto de viajar al sur. Muchos de los hombres de Cortés habían ido ya antes con el navegante y explorador Núñez de Balboa. Cortes intercedió por Pizarro, cuando este acabó también encarcelado tras su vuelta a la península. Ahí pudo haber un encuentro que he novelado. En todo caso, existían vínculos entre todos ellos, convirtiendo la Conquista en proyecto casi generacional.
Aquí lo que me atrajo también fue el grupo. Casi todos estos personajes, excepto Lope de Aguirre, pertenecen a la misma generación. Todos nacieron entre 1475 y 1485. Todos fueron estableciendo vínculos entre sí: Las Casas fue quien transcribió el “Diario de a bordo” de Colón, porque era muy amigo de la familia. Pizarro y Núñez de Balboa coinciden en la fundación de La Antigua, el primer asentamiento en el Darién, le acompaña hasta el Pacífico y es también quien le detiene y le roba el proyecto de viajar al sur. Muchos de los hombres de Cortés habían ido ya antes con el navegante y explorador Núñez de Balboa. Cortes intercedió por Pizarro, cuando este acabó también encarcelado tras su vuelta a la península. Ahí pudo haber un encuentro que he novelado. En todo caso, existían vínculos entre todos ellos, convirtiendo la Conquista en proyecto casi generacional.
Eso le da cohesión a la Conquista.
Claro, porque normalmente nos cuentan por un lado la Conquista del Imperio Azteca, por otro lo de Núñez de Balboa, luego Pizarro en Perú, pero estas relaciones entre todos ellos le da una unidad a la Conquista que no se tiene en cuenta. Siempre se ha primado el carácter individualista de las campañas. Y no quiero decir que este carácter individualista no existiera. Las noticias volaban. Se enteraban de lo que estaba pasando con rapidez y se iban para allá.
Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Cortés, va a “bajar” al Perú. Lo de México se ha acabado, así que “baja” y está a punto de llegar a Quito. Sin embargo, se le adelanta Diego de Almagro, socio de Pizarro. Por eso se vuelve. Esta gente iba cambiando de un sitio a otro. Por ejemplo: Antonio de Mendoza fue virrey de Nueva España, hoy México, y también de Perú. Parece mentira que con la esperanza de vida que tenían estos hombres, pudieran pegarse estos viajes de miles de kilómetros, de arriba para abajo, sin ningún tipo de infraestructura para hacerlos. Incluso volviendo de Europa a América, algunos van y vienen varias veces.
 Debían de tener una fortaleza extraordinaria…
Debían de tener una fortaleza extraordinaria…
Y no solo eso. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención: los que sobrevivían y volvían a España, incluso los que volvían ricos, porque no muchos lo conseguían, cuando pasaba un tiempo, volvían a embarcarse en otra expedición. No sé si se aburrirían o era la adrenalina del aventurero, pero se volvían a América.
Estoy pensando en el caso de Hernando de Soto. Estuvo en La Antigua, como todos, de ahí pasó a Panamá, se hizo rico en el Perú, estuvo en el reparto de Cajamarca, se casó con la hija de Pedrarias Dávila. No necesitaba nada más. Le tocaba vivir la vida. Pues no, al poco de llegar a Madrid se embarca en otra expedición por América del Norte, llega al Mississippi y al Gran Cañón y allí muere.
Otro caso: Cabeza de Vaca. Ocho años por ahí andando, de tribu en tribu, esclavo, se salva de milagro y, ¿tú crees que se queda tranquilo en Jerez, de donde era? Pues no, se va al Rio de la Plata.
Es sorprendente. Todos volvían cojos, tuertos, medio tullidos, y volvían a irse. América ejercía una atracción incomprensible sobre ellos. Yo lo comparo con la película En tierra hostil (2009). El protagonista desactivaba bombas en Irak y no puede quedarse en casa, vuelve a reengancharse y sigue desactivando bombas. Son los momentos en los que tienen la sensación de vivir al cien por cien.