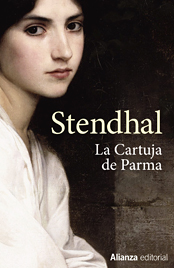Galdós, mal que le pese a alguno, es, junto a Clarín, el otro incuestionable en la historia de la novela en castellano.
El siglo XIX es el siglo por excelencia de la novela, igual que el XX es el siglo del cine. Manzoni, Balzac, Dickens, Queiroz, Tolstoi, Dostoievski, Henry James. Cada país produjo, casi sin excepción, su gran novelista nacional. Y Benito Pérez Galdós, podemos estar orgullosos, no desentona en medio de tal pléyade.
Galdós fue, dentro del panorama español, un auténtico gigante a cuyos pies crecieron los autores del 98, que nunca consiguieron desprenderse del todo de su sombra.
Valle-Inclán, de temperamento celoso, lo tildaba despectivamente de «garbancero». El mucho más subterráneo Baroja, además de tratarlo de «cuco» y «pusilánime» en sus memorias, sugería malévolamente que sus descripciones eran de oídas (Baroja siempre se preció de que las suyas procedían de la observación directa). Azorín se limitó a ignorarlo durante la mayor parte de su vida. Me suena que le hizo una semblanza, muy menor, en Clásicos futuros (1945), y poquito más. Y no recuerdo haberle leído nada a Unamuno al respecto.
Pero hay que tomar todo esto como lo que es. Un tributo involuntario, un reconocimiento al inmenso, y para sus competidores casi opresivo, talento de Galdós.
Sus ochenta novelas son una auténtica Comedia Humana que abarca desde los historizantes Episodios nacionales, pasando por el brillante fresco matritense (textos como Miau, Fortunata y Jacinta y los Torquemada siguen atravesando los siglos) hasta desembocar en ese realismo espiritual y tolstoiano, algo alucinado, de los Nazarín y los Ángel Guerra. Resulta imposible no admirar la vastedad de matices y la singular expresividad de tan majestuoso fresco de la realidad de su época.
Galdós destaca por la viveza y la finura con que traza sus personajes, por su agilidad narrativa, por la facilidad impresionista con que recrea los diferentes ambientes, por los excelentes diálogos («Galdós sabe hacer hablar al pueblo», observó Baroja), por el manejo de perspectivas y la elipsis, por la sabia dosificación de la información, por cómo va trenzando los hilos secundarios que engordan la trama sin que perdamos interés, por su léxico inagotable, etcétera.
Pero por encima de todo, lo que da más gusto en su obra es ese tono tan puramente novelesco, que nos acaricia placenteramente la espina dorsal, como decía Nabokov que ocurre con la mejor novelística.
¿Que no es preciso en sus descripciones, como le echaba en cara Baroja? A quién le importa. En La cartuja de Parma (de Stendhal) toda la geografía está equivocada, y no por ello deja de ser una obra maestra de la literatura universal.
También a Cervantes se le pierde el burro de Sancho y who cares?, como dirían los ingleses.
Fortunata y Jacinta es el texto con el que suele considerarse que Galdós da su do de pecho. El primer tercio de la novela es, a mi juicio, perfecto. Me parece singularmente afortunada la manera de narrar el encuentro del señorito Santa Cruz, en el tercer capítulo, con la hermosa y asilvestrada Fortunata. Me encanta la anécdota humorística del huevo crudo en la presentación de ella: es un primer detalle realmente cinematográfico y tremendamente visual de la novela (aún recuerdo la escena de la serie televisiva donde Ana Belén hacía de Fortunata).
¿Hace falta repetir que la marca del buen narrador es la capacidad de encarnar un personaje o una emoción en una acción o una actitud que se grabe para siempre en la imaginación de los lectores?
Para mí, todos los supuestos defectos compositivos de Galdós en esta y en otras novelas entran dentro de los vaivenes naturales de una larga travesía que llega siempre a buen puerto.
Quizás, personalmente, lo que menos me guste en Fortunata sean las inconsistencias algo gratuitas del carácter del enfermizo y excesivamente voluble Maximiliano, a partir de la segunda parte y hasta el final de la obra, cuando empieza a mudar de humores, entre jaqueca y jaqueca, ataques de celos a lo Yago, de locura asesina y locura a seca, atracones de filosofía, de libros de medicina, delirios de drogadicto y de suicida, y hasta de razonador implacable.
En mi opinión, son demasiadas facetas, y poco verosímiles, en un mismo personaje. De las tres patas del taburete en que se sostiene la obra (Fortunata, Santa Cruz, Maxi) esta, para mí, es la más endeble.
Resultan incongruentes tantas mudanzas, no hay una lógica real, patológica, interna (se nota que el autor no es Dostoievski) y además creo que el personaje es una buena muestra de que Galdós no decía la verdad cuando afirmaba que la novela es la imagen de la realidad.
Si nos fijamos, los propios nombres más o menos irónicos de sus criaturas (Maxi, Fortunata, Santa Cruz, Estupiñá, Torquemada o, en otras novelas, Nazarín, Tormento, Ángel Guerra) son una etiqueta en el envoltorio que delata lo etéreo del contenido.
La novelística galdosiana tiene un componente ideal evidente. Sus personajes son arquetipos –el loco idealista, la angelical desgraciada, el calavera, el tontorrón, el avaro, el místico– y están más cerca de las caricaturas de Dickens que de los naturalismos de Zola. Galdós no es Velázquez. Y Baroja tenía razón: la realidad le importaba poco. Era una excusa, o más bien un escenario adecuado, para presentar sus originales sicodramas.
Es posible que el desarrollo de Fortunata y Jacinta, con sus idas y venidas incesantes y las vidas paralelas de las dos mujeres con sus maridos y adláteres, no consiga cumplir todas las expectativas que genera su maravilloso arranque (algo que pasa, por cierto, en casi todas las novelas de este autor). Pero a Galdós se le perdonan esas inconsistencias arquitectónicas por sus muchos e incuestionables méritos.
Galdós es más grande que perfecto y cualquier defecto lo compensa de sobra con su extraordinaria intuición narrativa y con esa vida singularmente poética que sabía insuflar a todos sus personajes.
Así dice Segismundo Ballester, en las últimas páginas, durante el entierro de Fortunata.