
Conversamos con Julio Ortega (Perú, 1942), uno de los más prolíficos y reconocidos críticos de las letras hispanas en general y del «boom» latinoamericano en particular. Desde 1968 ha coordinado y publicado más de 115 libros. Desde ensayos y antologías hasta creaciones literarias propias. El catedrático de la Universidad de Brown nos habla de “la geotextualidad trasatlántica”, del “discurso de la abundancia”, de la “nueva crónica latinoamericana”, de “la ética de los afectos” y de su reciente título: César Vallejo. La escritura del devenir (Taurus, 2014). Entre sus trabajos destacan: Nuevos Hispanismos interdisciplinarios y trasatlánticos (2010), Antología del cuento latinoamericano del siglo XXI (1997), El discurso de la abundancia (1992), Los suaves ofendidos, relatos (2011), Teoría del viaje y otras prosas (2010), Emotions (2000) y Adiós, Ayacucho (1986), entre otros.
En 1968 publicas La contemplación y la fiesta. Ensayos sobre la nueva novela latinoamericana (1968) y significa tu punto de partida en la ensayística literaria. ¿Qué factores propiciaron que te convirtieras en crítico?
José María Arguedas dijo que él era producto de su madrastra. Yo fui, más bien, producto de mis maestros, que provenían de la filología, la estilística y la lingüística. Pero en lugar de proseguir esas disciplinas formales, en las que me formé, la sintonía con la nueva novela latinoamericana me llevó hacia el culto de las formas de innovación y ese libro inicial está, por eso, dedicado a la poética narrativa de la época, que privilegiaba el lenguaje y las formas como la libertad de una nueva significación.
Has estudiado a muchos autores hispanoamericanos (García Márquez, Borges, Rulfo, Cortázar, Fuentes, Donoso, Arguedas, Nicanor Parra y Bryce Echenique), incluso conociste personalmente a algunos. ¿Cómo definirías tu relación directa como crítico con los autores?
Al azar de los viajes y las reuniones de escritores, en efecto, tuve la rara fortuna de encontrarme con buena parte de los protagonistas de la nueva narrativa como también con los poetas. Sobre algunos he escrito más que sobre otros porque en sus libros encontré algo distinto que decir. No me he sentido obligado a escribir contra libros que no me interesaran. Quizá porque no me he sentido un crítico profesional destinado a ejercer la justicia. Lo he hechopor fervor, empatía y sintonía con algunos textos, y porque creí descubrir algún rasgo que los definía.
Desde hace décadas ejerces la docencia en universidades de países tan variopintos como Estados Unidos, España, México, Perú, Chile, Venezuela, ¿Qué semejanzas, curiosidades y diferencias has encontrado a través de tu experiencia?
En cada país la vida académica es distinta. Me quedé a vivir en Estados Unidos porque allí uno tiene más tiempo para leer y escribir, y no sólo crítica. Mi trabajo es dictar clases y no tengo la obligación de escribir. Pero terminé escribiendo ensayos, estudios y libros porque me sentía parte de la vocación innovadora de la literatura latinoamericana, y entendí, por eso, mi crítica como parte de un movimiento literario que me excedía.
Además de crítico, has cultivado una faceta como autor de obras narrativas, poéticas y teatrales, entre las que figuran: Los suaves ofendidos, relatos, Teoría del viaje y otras prosas, Emotions, Adiós, Ayacucho y Mediodía. ¿Cómo crees que conviven en ti la práctica de la escritura como autor y la de crítico?
Pienso que la prosa narrativa, el poema, la pieza de teatro, son formas que se imponen para cristalizar una emoción. La crítica o el ensayo son formas no menos íntimas pero pasan por los protocolos formales de la reflexión y el análisis, pero, en verdad, el acto mismo de la escritura no es tan diferente: todos los géneros nacen de la misma necesidad, la de verbalizar una intuición y sólo divergen en la forma que adquieren para uno u otro propósito.
La poesía supone una mayor intimidad en el lenguaje; el teatro, un lenguaje que se representa como juego; el relato, una metáfora que explora articulaciones más sutiles; y la crítica, una reflexión sobre esos mecanismos complejos que se despliegan en el texto literario y se deben, al final, a la lectura.
¿Podías explicarnos brevemente en qué consisten los conceptos de «geo-textualidad transatlántica» y «el discurso de la abundancia»?
He tenido dos o tres ideas a lo largo de mi carrera de profesor y crítico. La primera fue la hipótesis de un “discurso de la abundancia,” que elaboré a partir de mi lectura del Inca Garcilaso de la Vega y del barroco de Lezama Lima.
Algunas épocas, algunos autores construyen una representación de América Latina como “abundancia”, fecundidad, prodigalidad, en la Naturaleza; pero esas hipérboles ocurren, en verdad, en el discurso. Otros autores (Rulfo, ciertamente) postulan un discurso de la carencia, de la pérdida de la Naturaleza en el infierno social. Y otros más (Arguedas, por ejemplo), generan un discurso de la virtualidad. Esto es, asumen que lo real está por realizase, que construir ese horizonte social de futuro es nuestra tarea.
Seguramente por este camino llegué a proponer una teoría cultural, la de la lectura transatlántica, que construye una geo-textualidad entre Europa, África y las Américas. Aunque estamos divididos en naciones, esa lectura articula las orillas, excede las fronteras y nos hace productos de las sumas culturales que se despliegan como nuestro porvenir.
Hablando de uno de tus últimos ensayos, ¿qué nuevas premisas planteas en César Vallejo. La escritura del devenir?
Fundamentalmente, que su poesía es una proyección de futuro en el lenguaje. No nos promete un futuro mejor, no es un utopista, sino que anuncia una redención gracias al lenguaje fraterno, capaz de ser la materia de ese mañana “cuando nos desayunemos juntos”. Por eso, a pesar del sufrimiento que testimonia, y del absurdo que declara, su poesía sigue siendo una apuesta por nosotros mismos.
¿Cómo crees que responde la poética de Vallejo a la revisión y recreación permanente?
Vallejo nunca estuvo conforme con el estado del lenguaje. Pienso que entendía el lenguaje natural como un mapa mal hecho de un mundo peor entendido. Por eso, creyó que la poesía debía renombrar la experiencia humana, hecha del lenguaje que manejamos, y que no sabemos usar creativamente. Esa rebelión contra el lenguaje que oculta lo real fue suya y es nuestra.
A través de tu labor como antólogo se aprecia el interés y curiosidad por el trabajo de autores jóvenes que emergen tanto en España como en Latinoamérica. ¿Cómo observas el panorama actual de las letras hispanas?
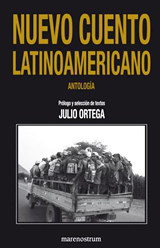
Antología, J. Ortega, 2009
Yo creo mucho en el ejercicio antológico, pero no porque las antologías sean apuestas por el porvenir sino porque demuestran la fugacidad del gusto y, de paso, nuestra propia fugacidad.
Toda antología será remplazada, pronto, por otra, y las mejores son, por ello, las que hacen los más jóvenes, porque ilustran lo más precario: el gusto del momento.
La literatura está hecha de esa precariedad: está más viva en el instante de la lectura no en la memoria de la eternidad.
¿Qué viste en Agustín Fernández Mallo como para escribir una nota en su Trilogía Nocilla, que en el libro aparece bajo el título «Retrovisor (nota final)»?
Su ciclo Nocilla me ha interesado mucho desde el primer día. Por su audacia, culto formal, ironía desacralizadora de la subjetividad literaria, y sentido impecable de una forma que se arma como un instrumento de leer de otro modo. Me parece un proyecto serio, no exento de humor, y muy cercano a la escritura latinoamericana.
De otro lado, ¿qué tal la experiencia con el blog El Boomeran(g)?
Me gusta la idea de comunicarse periódicamente, sin prisa y con mucha pausa, con lectores anónimos que, a veces, se convierten en interlocutores animados. No diré que el blog sirve para hacer amigos pero sí para compartir con el lector entusiasmos y preguntas.
De cara a los próximos meses, ¿en qué nuevos proyectos trabajas?
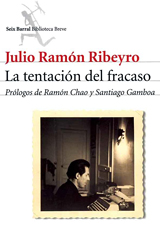
Seix Barral, 2003
Ahora trabajo en una hipótesis que surge de mi vocación trasatlántica. Se trata de la idea de una literatura hospitalaria. O sea, de una lectura que permita al lector saberse acogido por el lenguaje, que es suyo y que al leer convierte en la materia de una casa verbal, donde es bienvenido.
No comparto y, más bien, deploro la tendencia actual por un lado al sentimentalismo, que se ve en la “nueva crónica latinoamericana”, que no es nueva ni crónica, donde alguien confiesa sus emociones sin pudor; y, por otro lado, deploro la enemistad y la virulencia que algunos ejercen contra otros, y que es típica de una época dominada por la conversión de la vida cotidiana en mercado.
Contra esos dos vicios, el sentimentalismo banal y la violencia verbal, creo que hay que elaborar una ética de los afectos. Esta idea está ya en la poesía de Vallejo y la narrativa de Arguedas, en Cortázar y en Ribeyro, y confío se desarrolle como la inteligencia fraterna que nos debemos.















