Hace unos días, perdido en la costa de Portugal, deambulaba por el salón de un hotel de tercera que había conocido tiempos mejores. Mientras intentaba robar algo de wifi al router de la recepción reparé en una pequeña biblioteca de libros abandonados que acumulaban polvo junto a la tele. No debía haber más de veinte ejemplares. Con una simple ojeada me percaté de que todos estaban en inglés. Esto solo podía indicar dos cosas. Una, que la clientela del establecimiento era mayoritariamente anglosajona, a pesar de las hordas de jóvenes españoles en viaje de fin de estudios que campaban descontrolados por el hotel. Dos, que los portugueses leen poco, por lo menos en su propio idioma.
La verdad es que estas pequeñas bibliotecas de libros perdidos en hoteles dan para muchas reflexiones sobre sus antiguos propietarios, aquellos que por descuido, o de manera voluntaria, olvidaron su novela en la mesilla de noche, debajo de la cama o en el baño de la habitación. No voy a ser yo quien ahora los juzgue.
 Pero volvamos al tema. El que en realidad estaba perdido era yo, perdido en Portugal sin wifi, y perdido en estas digresiones sobre libros olvidados cuando un volumen en particular de este pequeño depósito llamó mi atención. Su título era a la par conciso y sugerente: Sins (pecados), impreso en fuente Vivaldi y rematado en letras plateadas. El nombre de su autora, Judith Gould 1, empujaba a mi imaginación a concebir a una señora que, con toda seguridad, sabía de lo que hablaba, de pecados, ya lo decía el título. Desde la portada, una exultante Joan Collins –la de los gloriosos momentos en los que interpretaba el papel de Alexis Colby en Dinastía– me miraba de manera picarona. Oh my God! ¿Qué más se puede pedir? Sólo Dios sabe cuántos pecados eran capaces de contener aquellas 700 páginas.
Pero volvamos al tema. El que en realidad estaba perdido era yo, perdido en Portugal sin wifi, y perdido en estas digresiones sobre libros olvidados cuando un volumen en particular de este pequeño depósito llamó mi atención. Su título era a la par conciso y sugerente: Sins (pecados), impreso en fuente Vivaldi y rematado en letras plateadas. El nombre de su autora, Judith Gould 1, empujaba a mi imaginación a concebir a una señora que, con toda seguridad, sabía de lo que hablaba, de pecados, ya lo decía el título. Desde la portada, una exultante Joan Collins –la de los gloriosos momentos en los que interpretaba el papel de Alexis Colby en Dinastía– me miraba de manera picarona. Oh my God! ¿Qué más se puede pedir? Sólo Dios sabe cuántos pecados eran capaces de contener aquellas 700 páginas.
En mi interior se produjo una terrible tempestad de pasiones enfrentadas. Por un lado, quería comenzar a leer en ese mismo momento todos y cada uno de los pecados que Joan Collins cometía a lo largo de aquel ladrillo. Pero al mismo tiempo, confieso que no podía dejar de imaginar con cierto desdén a aquella lectora del condado de Kent que había regresado a la pérfida Albión sin aquel novelón, que con toda seguridad había adquirido en un WH Smith del aeropuerto de Gatwick poco antes de partir hacia Portugal. Del conflicto interno entre una tesis y una antítesis siempre surge una síntesis. Esta me llegó como calma tras la tormenta en forma de pregunta: ¿quién era yo para afearle a esta mujer su devoción por Joan Collins y la señora Gould?
Ni yo, ni nadie. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. Todos los lectores tenemos nuestros placeres culpables. ¿Quién me decía a mí que en realidad aquella novela no había sido olvidada por un catedrático de metafísica de la Universidad de Cambridge? Y aunque no fuera así, aquella hipotética señora leía, ¡LEÍA! ¿No es acaso eso lo único que importa? Lo mismo da lo que leyera. Prejuicios, prejuicios y más prejuicios. En tiempo de melones, no hay sermones, y hasta los más irreductibles lectores pueden caer en la tentación de un sugerente best-seller en verano.
Suele pensarse que lo mainstream carece de calidad suficiente para el público exigente. Sin embargo, yo no dejo de imaginarme a los escritores de novelas difíciles más minoritarios –aquellos ensalzados por la crítica y olvidados por las ventas– soñando en casa, en sus camitas, vender tantos libros como Dan Brown. Autores como Victor Hugo, Alejandro Dumas, Balzac o aquí en nuestras tierras Galdós, fueron escritores de masas, reconocidos y aclamados por el público como si fueran futbolistas o estrellas del pop. Conocida es la escena en la que tras el apoteósico estreno de la pieza teatral Electra, el público llevó a hombros al autor, don Benito Pérez Galdós, nada menos que hasta su casa de Madrid en Hilarión Eslava al grito de ¡Viva Galdós!.
Son muchas las ideas preconcebidas en torno a los best-sellers. Otra de las más recurrentes es la de la utilización de negros literarios. Como si eso fuera algo moderno. De todos es conocido el celebérrimo negro de Alejandro Dumas, Auguste Maquet. Un amigo mío, muy leído, siempre contaba la anécdota de cuando Maquet rompió con Dumas y fue a casa de Victor Hugo en busca de trabajo. Negros siempre ha habido, por eso no puede escandalizarnos tanto que determinados autores sean tan prolijos.
 Si le valió a Alejandro Dumas, rey de los folletines, ¿por qué no le puede valer a Stephen King? Bueno, es cierto, puede que en realidad Stephen King no tenga a un negro trabajando para él, sino a todo un regimiento. El autor de Misery tal vez se haya convertido en una mediana empresa que emplea entre 50 y 249 escritores bajo su batuta, pero me vale como ejemplo. El día en el que el señor King falte en el mundo, la selva amazónica lo agradecerá y el paro en Nueva Inglaterra aumentará proporcionalmente.
Si le valió a Alejandro Dumas, rey de los folletines, ¿por qué no le puede valer a Stephen King? Bueno, es cierto, puede que en realidad Stephen King no tenga a un negro trabajando para él, sino a todo un regimiento. El autor de Misery tal vez se haya convertido en una mediana empresa que emplea entre 50 y 249 escritores bajo su batuta, pero me vale como ejemplo. El día en el que el señor King falte en el mundo, la selva amazónica lo agradecerá y el paro en Nueva Inglaterra aumentará proporcionalmente.
Ya que hemos entrado en harina, pasemos al apartado de las confesiones. Imaginemos que estamos en uno de esos grupos de ayuda para adictos que tantas y tantas veces hemos visto en las películas norteamericanas. Estamos todos sentados en torno a un círculo. Yo me levanto y digo alto y claro: «Hola, me llamo Íñigo y de vez en cuando leo best-sellers». Espero la reacción de la parroquia. ¿Silencio? ¿Nada? Queridos lectores, esto no funciona así. Ahora es cuando todos ustedes, presentes también en este círculo, responden al unísono: «Hola Íñigo, bienvenido».
Todos hemos caído en la tentación del fast read, lo mismo que también hacemos de vez en cuando una paradita en franquicias inconfesables. Y las excusas son las mismas que utilizamos para visitar al establecimiento del payaso de nariz roja: es que estaba de viaje, es que no tenía nada preparado en casa, es que no había otra cosa abierta, es que le gusta a la parienta…
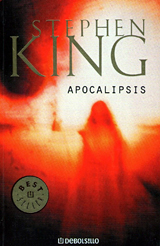 En mi caso Stephen King ha sido un autor recurrente. Aún recuerdo con una sonrisa la primera novela que leí firmada por él. Para todo hay una primera vez. Llevaba años mirando de manera despectiva a todos los amigos que admitían orgullosos cuánto les gustaban las historias del de Maine. Yo me había mantenido irreductible ante recomendaciones y elogios, hasta que un día encontré entre las pertenencias de un amigo Apocalipsis (1990), tocho de 1000 páginas sobre la extinción de la humanidad por un virus letal que se escapa de un laboratorio secreto estadounidense. El 99,4% de la población sucumbe ante el virus. Yo tardé tan solo una semana en fulminarlo.
En mi caso Stephen King ha sido un autor recurrente. Aún recuerdo con una sonrisa la primera novela que leí firmada por él. Para todo hay una primera vez. Llevaba años mirando de manera despectiva a todos los amigos que admitían orgullosos cuánto les gustaban las historias del de Maine. Yo me había mantenido irreductible ante recomendaciones y elogios, hasta que un día encontré entre las pertenencias de un amigo Apocalipsis (1990), tocho de 1000 páginas sobre la extinción de la humanidad por un virus letal que se escapa de un laboratorio secreto estadounidense. El 99,4% de la población sucumbe ante el virus. Yo tardé tan solo una semana en fulminarlo.
Desde entonces, Stephen King se ha convertido en un verdadero placer culpable. Suelo tener una cita inaplazable cada año con alguno de sus libros. La tienda (2009), Misery (1987), Tommyknockers (1987), It (1986), La larga marcha (1979), El resplandor (1977), Salem’s Lot (1975), la serie La torre oscura (1982-2012) y tantos otros que ni recuerdo. Lo siento, no puedo evitarlo. ¿Necesito ayuda?
A partir de ese momento empecé a entender a todos aquellos jóvenes que enloquecían con Los pilares de la tierra (1989) de Ken Follet. Por este motivo he sido capaz, con el tiempo, de justificar a los que después se han enganchado a la Canción de hielo y fuego (1998-2014) de George R.R. Martin, El ocho (1988) de Katherine Neville, El quinto día (2006) de Franck Schatzing, la serie sobre El cementerio de los libros olvidados (2001-2012) de Carlos Ruíz Zafón, los Juegos del hambre (2008) de Suzzane Collins o a la saga Crepúsculo (2005) de Stephenie Meyer. Bueno, no, a los de la saga Crepúsculo no, a esos solo el Todopoderoso en su infinita misericordia podrá perdonarles.
 Otro género de best-sellers que me puede es el de la novela histórica. ¿Cuánta gente que se negó en el colegio a estudiar los intríngulis de nuestro pasado ha descubierto una vocación tardía gracias a las novelas? Desde el mundo académico se ha insistido en que los libros que no tienen notas a pie de página no son dignos de confianza, por lo que el menosprecio es total, pero lo cierto es que hay ejemplos de veracidad histórica muy loables en novelas de gran éxito. No voy a irme hasta el nobel Robert Graves, pero el ciclo romano de Colleen Mccullough –El primer hombre de Roma, La corona de hierba, Favoritos de la fortuna, Las mujeres de César,…– me volvió loco en su momento. Pocas novelas he encontrado que supieran relatar tan bien los derroteros de la República romana.
Otro género de best-sellers que me puede es el de la novela histórica. ¿Cuánta gente que se negó en el colegio a estudiar los intríngulis de nuestro pasado ha descubierto una vocación tardía gracias a las novelas? Desde el mundo académico se ha insistido en que los libros que no tienen notas a pie de página no son dignos de confianza, por lo que el menosprecio es total, pero lo cierto es que hay ejemplos de veracidad histórica muy loables en novelas de gran éxito. No voy a irme hasta el nobel Robert Graves, pero el ciclo romano de Colleen Mccullough –El primer hombre de Roma, La corona de hierba, Favoritos de la fortuna, Las mujeres de César,…– me volvió loco en su momento. Pocas novelas he encontrado que supieran relatar tan bien los derroteros de la República romana.
Distinto es el caso de la intriga histórica. Sí, Dan Brown, Julia Navarro, Javier Sierra, esa gente. No seré yo quien les defienda después de haberme leído alguna de sus extensas obras. A lo mejor soy como Santo Tomás, que hasta que no meto el dedo en la llaga no me lo creo. Empirista cien por cien. Solo salvaría de la quema en este capítulo un libro terriblemente entretenido: El último Catón (2006), de Matilde Asensi. Lo confieso, sí, me lo pasé como un enano buscando los fragmentos de lignum crucis un verano de hace unos años.
Estas lecturas “ligeras” constituyen para mí un placer culpable. No puedo evitarlo. Lo confieso, y me siento más ligero quitándome esta carga. Imagino que a cualquiera que le guste leer le pasará lo mismo. Queridos lectores, ¿se atreven ustedes a comentar sus propios placeres lectores culpables?













